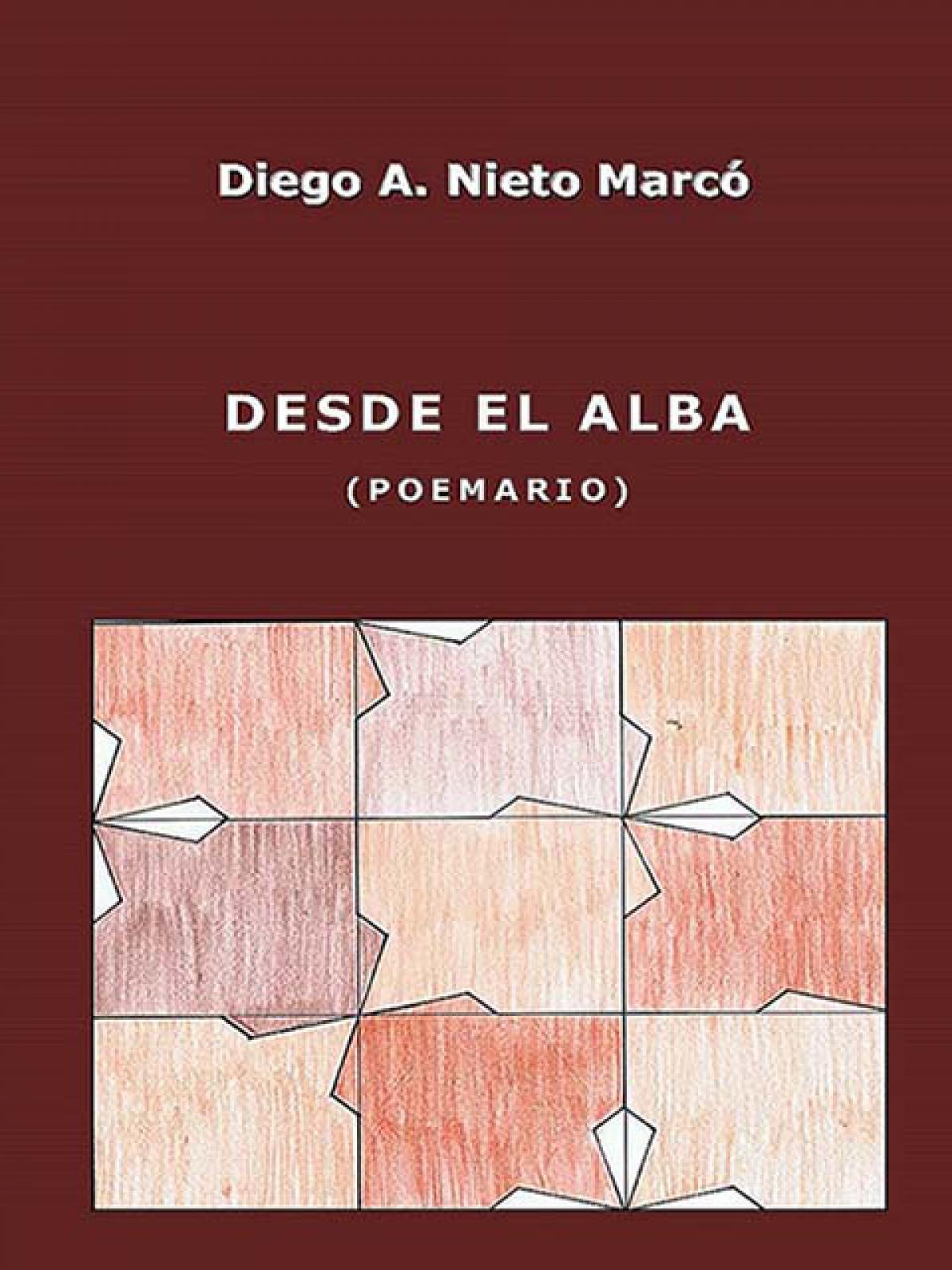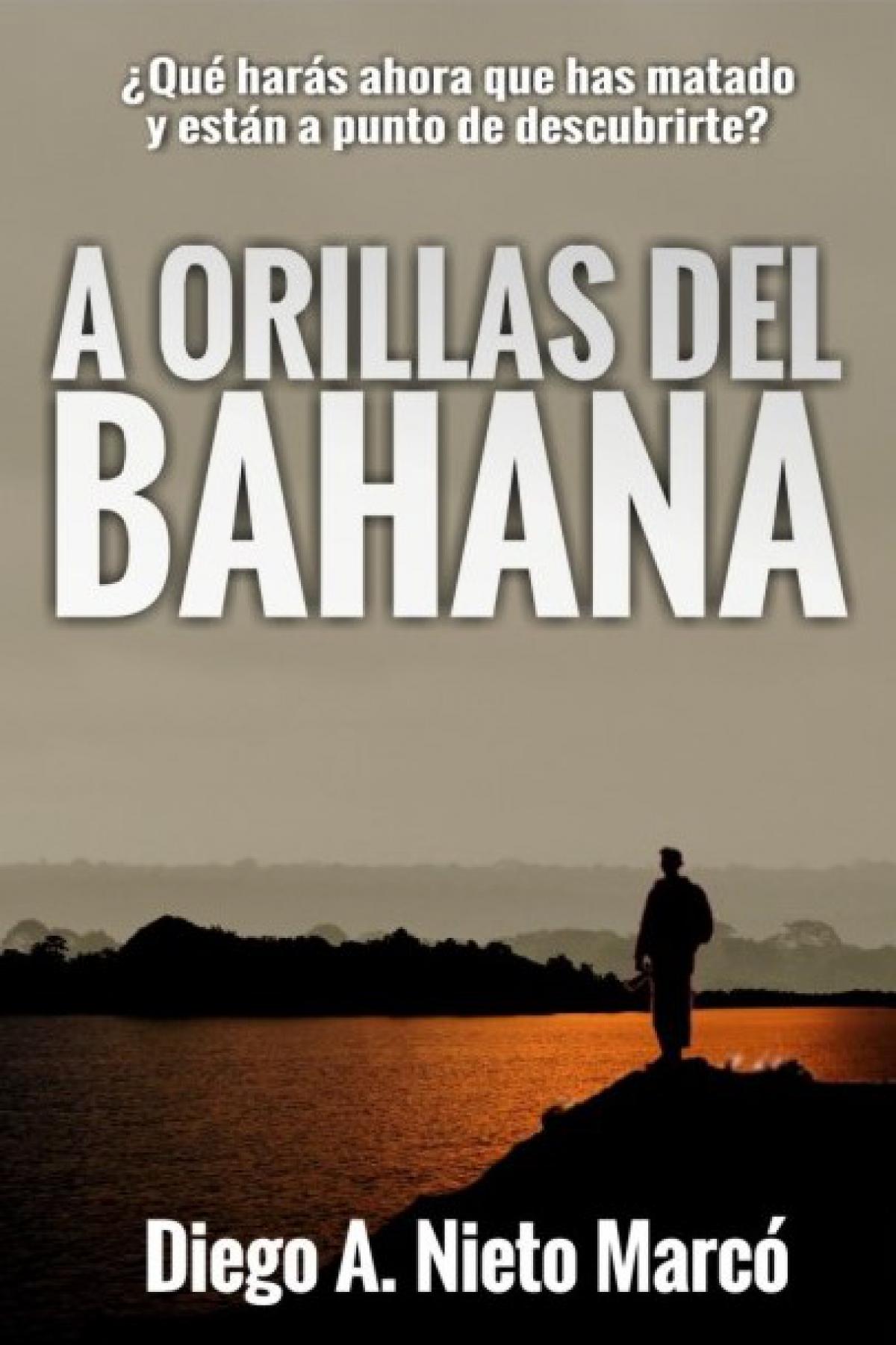..every man is desirous of what is good for
him, and shuns what is evil.... and this
he doth, by a certain impulsion of nature,...
Thomas Hobbes
(…todo hombre desea lo que le resulta bueno,
y rechaza lo malo…y esto hace por cierto
impulso de la naturaleza)
I
ESTACIÓN DE LLUVIAS
1
Me agazapé entre la espesura y espié como solo puede hacerlo un perseguido: el calvero, parches de tierra y pastos pisoteados, y detrás el shabono1, del que subían tres espirales de humo; y detrás aún más selva, toda la selva. Ni una brizna se movía. Pensé en esos hombres que no eran como yo, que no conocían un hombre como yo. Pero no me quedaba otra carta. Verifiqué la escopeta, tragué saliva y salí al sol de muerte.
Avancé cauto. El polvo y los pastos amortiguaban mis pisadas. Una gota de sudor me escoció en un ojo: me restregué con un dedo, que rápido devolví al gatillo. Amartillé. A cada paso al descubierto parecía que el descampado se alargaba un paso más. Me detuve, acomodé el sombrero, fijé la vista en la entrada y avivé la marcha.
Me paró un olor que era múltiples olores: a humo, a carne quemada, a fruta rancia, a heces; olor a humano. Sentí náuseas, que contuvo el miedo.
Apreté unos trancos y quedé en suspenso ante la entrada: la plaza estaba desierta; los fuegos, desatendidos; un cráneo de tapir adornaba un poste; unas gallinas picoteaban aquí y allá; y bajo el techo sólo penumbra. Aspiré hondo y entré hasta el centro del recinto. Tres perros a los que se podía contar las costillas me ladraron desde lejos.
En los fondos de la penumbra distinguí unos bultos. Se movían despacio, o no se movían. Uno de ellos fue tomando forma hasta que salió a la luz y se hizo hombre, el pene atado hacia arriba con un hilo alrededor de la cintura, una cola de mono alrededor de la cabeza. Estaba desarmado. Ni se movió ni habló, pero como a una orden suya surgieron otros hombres, y arcos y flechas y garrotes. Ojeé a un lado y a otro, me giré. Me habían rodeado. La desnudez aumentaba la amenaza de las armas. Ensayé una sonrisa y a modo de saludo alcé una mano que no quería alzarse. A mi derecha lloró un niño; me volví, me saqué el sombrero, incliné la cabeza. Ni una palabra ni un gesto me respondieron; sólo miradas. Hasta que estalló un grito y detrás cientos. Empecé a arrepentirme de estar allí, de haber varado la lancha tan lejos, de tener una sola escopeta y sólo dos manos. El griterío cedió y quedó un murmullo que comenzó a cerrarse sobre mí. Se paró a una decena de metros, todo ojos, puntas de flechas. Tragué saliva, sonreí como pude, repetí el saludo.
Un hombre de movimientos simiescos y mocos que le colgaban hasta la boca se impuso a la turba. No entendí su lengua, pero sí la dureza de sus gestos. Hubo otro grito, y luego un zumbido que crecía y un golpeteo de flechas contra arcos. Observé los rostros de plumas o patas de pájaro en las orejas: retrocedí unos pasos. Zumbido y golpeteo cesaron. Las manos montaron las flechas; me supe, y me sentí, mortal. El tiempo se detuvo; esperé sin saber que esperaba.
De entre el tumulto se abrió paso el hombre desarmado. Me examinó con desprecio de arriba abajo y puso en la mía una mirada que no temblaba. Alzó un brazo y con él la voz. No entendí ni palabra. Hizo un ademán con la mano; simulé no comprender, como si la incomprensión avalara mi inocencia de cualquier cargo que se me imputara. Repitió el gesto, esta vez extendiendo un brazo inapelable. Me echaba. Cuando ya había andado unos pasos en dirección a la salida, me alcanzó y a zancadas me guió fuera del recinto.
Cruzamos el descampado caliente y la plantación elemental; anduvimos una senda y se paró en un claro. Gritó en su lengua, revolvió los ojos, agitó manos y brazos: me autorizaba, o conminaba, a quedarme allí. Dejé mochila y escopeta en el suelo y repetí mi sonrisa. Un tucán gorjeó y percibí el silencio; el hombre también. Se llevó la mano al pecho y con claridad pronunció la primera palabra que aprendí a orillas del
1 “shabono” o “shapono”: macro vivienda circular de uso multifamiliar con techo oblicuo de ramas y palmas sostenido sobre postes; como puerta tiene una ancha abertura, que de noche es obstruida con ramas; en el centro hay una gran plaza a cielo abierto en la que se desarrolla la vida social (N. del E.).
Bahana2: “Kaotawë”; en el gesto comprendí su nombre. Con claridad dije el mío, Toni, que repitió y repitió a la vez que forzaba una risa que semejaba un relincho.
Desde entonces habrán pasado casi dos años (no tengo calendario; mi reloj se estropeó en el río hace mucho tiempo), y ésta en que empiezo a escribir es mi segunda estación de lluvias en esta tierra. En el lugar que me indicó Kaotawë, no sin esfuerzo y espoleado por la voluntad de vivir, construí mi choza, palos, ramas y una puerta de cañas; Rutema, su mujer, me enseñó a entrelazar las palmas que conforman el techo. Por necesidad vivo cerca de ellos, que me hacen sentir normal. He aprendido su lengua, aunque de vez en cuando, según el hablante, especialmente los niños, todavía encuentro algunas dificultades de comprensión; también he aprendido a comer como ellos, a preparar los frutos y las carnes que da la selva; a pedir, a recibir, y a dar; y sobre todo a sobrevivir, incluso del jaguar y de la aroami3. Aunque no puedo decir que por momentos, a veces días enteros, quizás semanas, no ansío regresar con los míos, me sostiene la fe en que jamás me hallarán los que me buscan: este rincón del mundo que llaman Kakuruwë-teri, a orillas de un río que llaman Bahana, remontando otro río que ellos llaman Mahekodo y nosotros Orinoco, está mucho más allá de las ciudades y sus ferrocarriles, de las terminales aéreas y sus aduanas, de los puertos y sus mares, de las selvas, las montañas, los ríos: porque está mucho más allá de nuestra imaginación. Esta fe se ha consolidado con los años: ni las autoridades españolas ni las venezolanas, ni ningún hermano enfurecido, seguramente más por haberlo privado de su medio de vida que por verdadero amor a su hermana, han venido jamás a buscarme.
*
2
La lluvia sisea sobre la techumbre de esta choza a la que me he acostumbrado a fuerza de habitarla, aunque no por ello logro obviar su rusticidad: una hamaca que canjeé por un machete que hizo dichoso a un hombre, una mesa que fabriqué ya desvencijada para distraer el tedio y mitigar el exilio, un taburete no más firme de idéntico fin, una rama-perchero en la que reservo ropa con la esperanza del regreso, una leñera en un rincón, un estante para velas adosado con bejuco a una pared, una cacerola y un par de vasijas junto al fogón; el motor de la lancha cubierto con una lona, unas latas de gasolina, la escopeta siempre a mano, la reserva de munición a resguardo de la lluvia o de manos atrevidas.
Por la puerta veo la tierra que lenta se satura, y más allá la selva. Hace poco por allí mataron un jaguar que no soltaba a su presa; antes de morir el animal mascó las carnes de la vieja que había salido del shabono a orinar. Mujer y animal murieron abrazados como dos amantes abominables.
Me acomodo en el taburete que rechina, y sobre la mesa que también rechina escribo esto, que puede ser un diario, un relato, una confesión. Lo hago con el mismo ánimo con que podría dibujar palmeras árticas o elefantes que comen espárragos, o sea por ocupar las horas, que especialmente en esta época del año, la de lluvias, son demasiadas para estar con uno mismo. Tengo el convencimiento de escribir para el olvido, o para un lector que nunca me encontrará.
No olvido que soy, o fui, profesor de filosofía en un instituto de la provincia de Huelva; que de niño odié las monterías a las que me llevaba mi padre y ansié una moto, que de joven compré; que enterré a ese único padre que tuve y al único perro que jamás amaré; que quise a mi madre y deseé a una amiga suya; que admiré a un tío alegre y mujeriego y una noche de feria admiré más que un sobrino a mi tía Clara, que se contoneaba en su faralá y me dijo cuatro cosas por algo que le hice; que me enfrenté a dos oposiciones: una para entrar en el funcionariado y otra para escapar del garrote vil; que nunca he querido hacer daño y siento que no lo he hecho; que he tenido miedo, más que al castigo a la incomprensión.
2 Río Mavaca en nuestra cartografía; afluente del Orinoco (N. del E.).
3 Serpiente venenosa: mapanare (Bothrops lanceolatus) (N. del E).